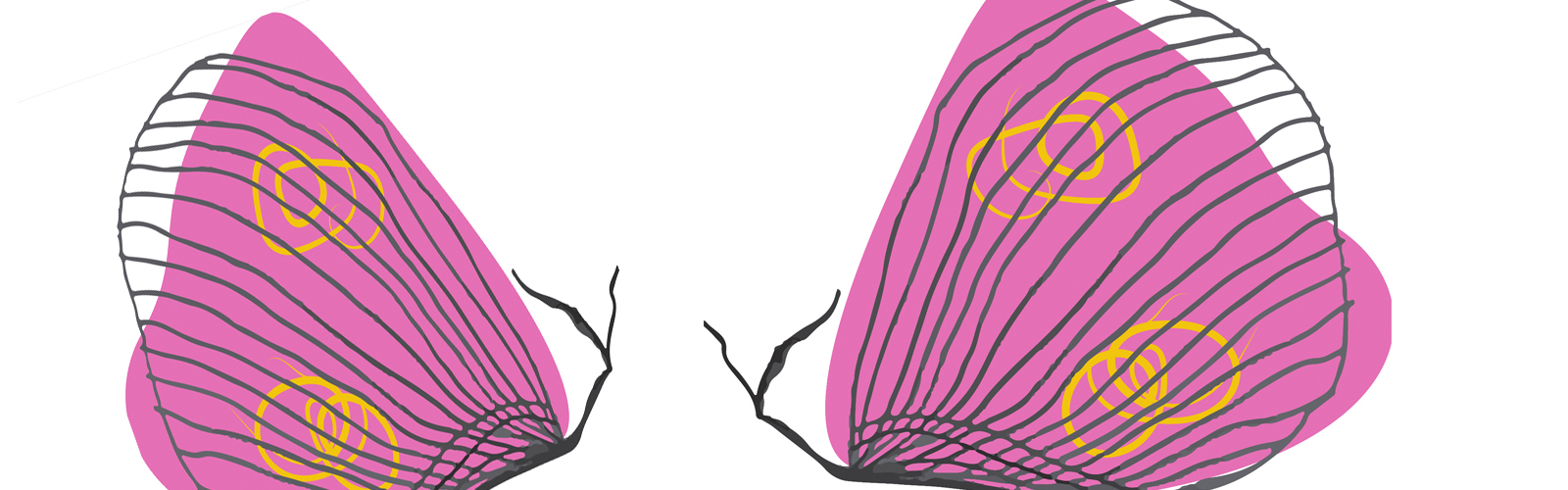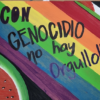Lily Muñoz / Socióloga feminista
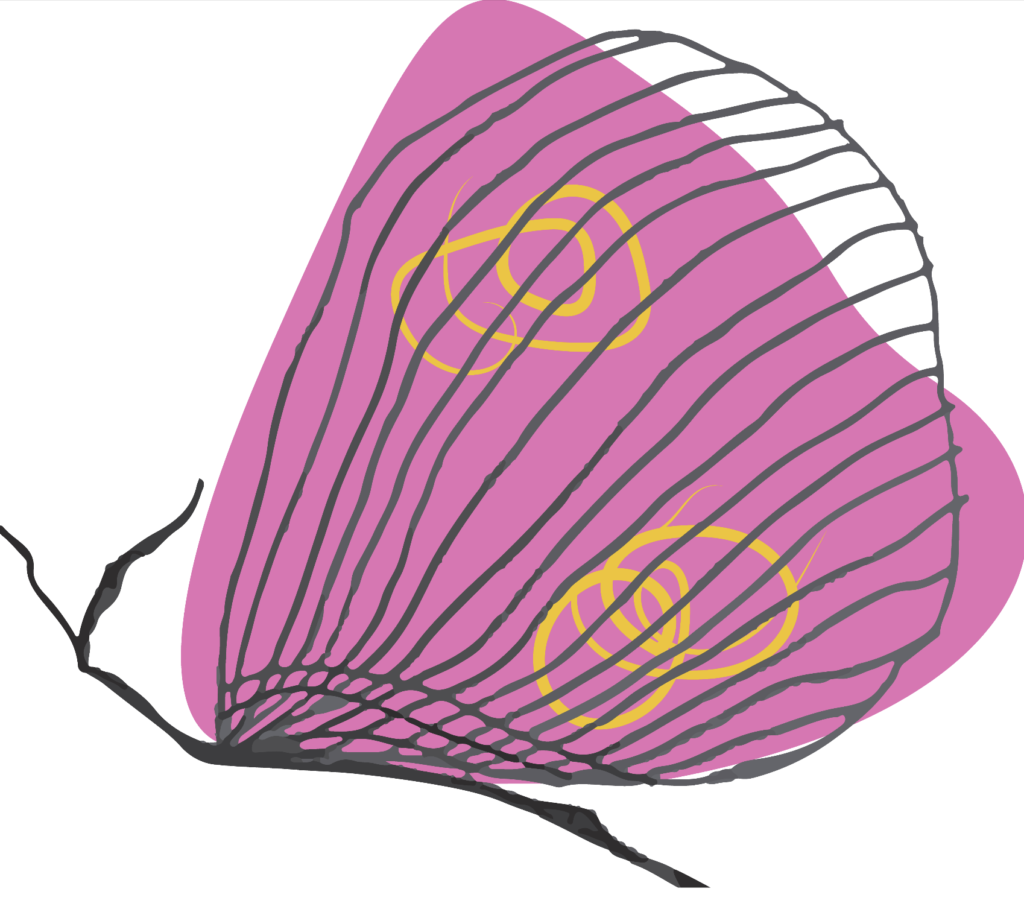
¿Qué es la violencia sexual?
La Colectiva Actoras de Cambio la define como “Una de las formas más perversas mediante las cuales se reproduce el esquema de relaciones de poder y dominación impuestas por la sociedad contra las mujeres, la cual se basa en creencias de superioridad de los hombres y en la potestad o poder de estos, sobre sus cuerpos y sus vidas”1.
La violencia sexual suele ser una experiencia común para niñas, adolescentes y mujeres en todas las sociedades, a lo largo de la historia del patriarcado en el que vivimos desde hace más de cinco mil años. En 1988, la autora feminista Liz Kelly, propuso la categoría contínuum para mostrar que la violencia sexual tiene un amplio abanico de manifestaciones, entre las cuales, las más comunes en nuestro contexto son: el acoso sexual (en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en las redes sociales, etc.), la violación sexual (por la pareja, por conocidos o por desconocidos), el incesto (por el padre, padrastro, tío, abuelo, hermano), la desnudez forzada y/o el abuso sexual (por conocidos o desconocidos), la pornografía infantil, la trata con fines de explotación sexual, la esclavitud sexual, el matrimonio forzado, el voyeurismo, el exhibicionismo, la difusión no consentida de imágenes íntimas y un largo etcétera.
Efectos de la violencia sexual en niñas, adolescentes y mujeres
Los actos de violencia sexual suelen marcar negativamente las vidas de las sobrevivientes, condenadas a cargar con el trauma y sus consecuencias, el resto de su existencia. Los efectos físicos más evidentes de la violencia sexual son el sangrado y las lesiones vaginales, el dolor pélvico, los embarazos no deseados, las infecciones urinarias frecuentes y las infecciones de transmisión sexual -incluyendo el VIH-. A nivel psicológico, los efectos de la violencia sexual son múltiples, predominando los siguientes: sentimientos de culpa, vergüenza, impotencia, miedo, depresión, autoagresión, hostilidad, inseguridad, baja autoestima y pérdida del sentido de la vida.2
En el plano comunitario y social, la violencia sexual también tiene consecuencias para las sobrevivientes, siendo las más frecuentes: la discriminación, la estigmatización, el rechazo comunitario, la exclusión del sistema escolar, el matrimonio forzado3, la maternidad forzada, entre otras.
En el caso guatemalteco, la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, tiene una dimensión histórica muy importante, dado que se utilizó como estrategia militar durante el conflicto armado interno, contra miles de mujeres de todas las edades, principalmente en los pueblos indígenas que sufrieron la violencia genocida de esa época. En este sentido, además de los efectos comunitarios y sociales antes mencionados, la violencia sexual ha tenido una alta incidencia en la ruptura del tejido social.
Mujeres sanando y transformando sus vidas
Hace pocas semanas, la Colectiva Actoras de Cambio publicó un cuaderno metodológico para acompañar a sobrevivientes de violencia sexual, que se titula “Mujeres sanando y transformando sus vidas”, el cual sintetiza el camino que la organización ha recorrido a lo largo de varios años “para la sanación de mujeres sometidas a violencias y violaciones en contextos de guerra y/o de la vida cotidiana”. La publicación presenta una serie de herramientas y terapias que han sido útiles a la Colectiva, para el acompañamiento de procesos de sanación a grupos de mujeres sobrevivientes de violencia sexual, en distintos lugares del país.
El contenido de la publicación constituye una amalgama de “conocimientos, sabidurías y alquimias energéticas que proceden de la cosmovisión maya, los feminismos, terapias energéticas ancestrales, transpersonales y psicocorporales”. Por ello, desde una perspectiva genealógica, el cuaderno reconoce los aportes de la Asociación Maya Saq’be y de la Asociación de Mujeres Mayas Kaqla; los caminos que abrieron el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), Tierra Viva y otros espacios feministas centroamericanos y mundiales; así como las contribuciones de terapeutas centroamericanas y mexicanas, a través de terapias energéticas como la bioenergética, la psicología budista, la psicología transpersonal y la psicología corporal emocional, entre otras.
Esta genealogía brevemente esbozada en la publicación, nos permite observar que a lo largo de la historia, han existido distintas propuestas para sanar los efectos de la violencia sexual en las sobrevivientes. Dichas propuestas han surgido del seno de filosofías orientales de la antigüedad, de conocimientos locales ancestrales, de la ciencia psicológica moderna, de las teorías feministas y de enfoques terapéuticos contemporáneos y con un espíritu más bien cosmopolita.
En este eclecticismo radica precisamente el potencial de la propuesta metodológica de la Colectiva Actoras de Cambio, particularmente en una época histórica en la cual se pone de manifiesto la necesidad apremiante de abordar la multidimensionalidad de los problemas sociales que afectan de manera colectiva a las niñas, adolescentes y mujeres -como la violencia sexual-, a través de métodos holísticos que consideren su integralidad, pero que a su vez, les provean de herramientas para transitar de víctimas a sobrevivientes y, finalmente, a su propia construcción como sujetas políticas, históricas y sociales.
“En el centro de […esta] propuesta [colectiva] de sanación está la vida y las vidas de las mujeres. A partir de esta valoración fundamental se indaga hacia la construcción de los significados de emancipación, libertad y autonomía. En esta búsqueda es indispensable recuperar las vidas con memoria histórica, desde las perspectivas de las mujeres, movilizándonos hacia la acción política transformadora para dignificarnos integralmente”.
____________________
1 Méndez, Liduvina. (2012). Guía teórica sobre violencia sexual. Guatemala: Colectiva Actoras de Cambio.
3 Josse, Evelyn. (Marzo, 2010). “Vinieron con dos armas”: las consecuencias de la violencia sexual en la salud mental de las víctimas mujeres en los contextos de conflicto armado. International Review of the Red Cross. No. 877.