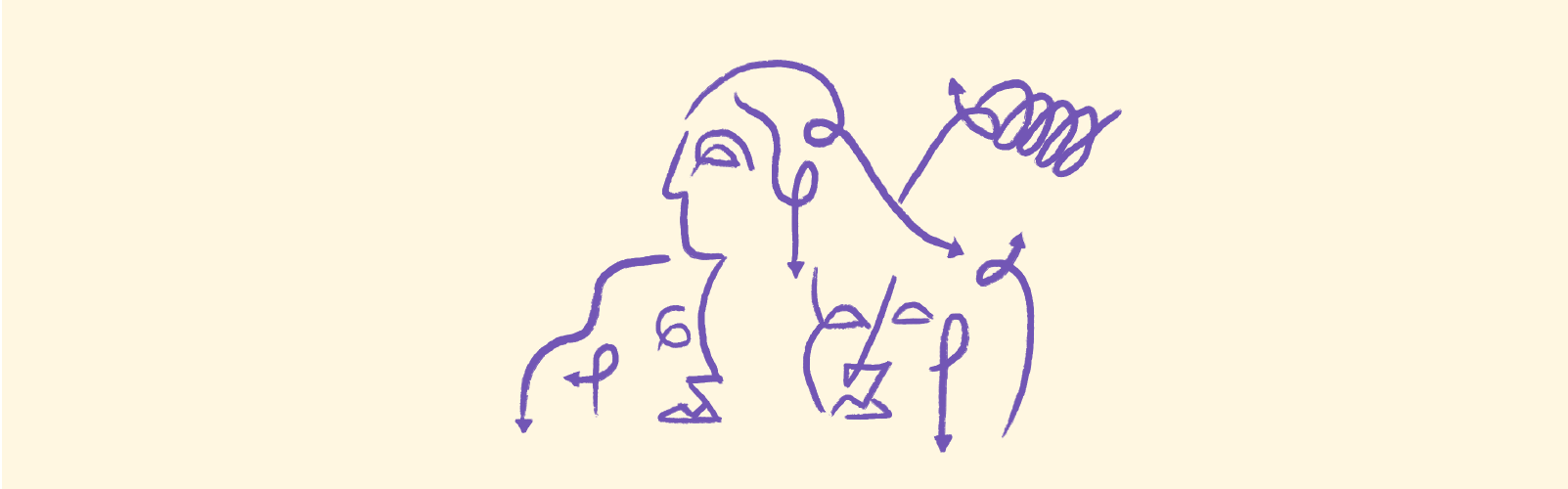Frente a las denuncias públicas de acoso sexual, Leslie Lemus analiza las implicaciones de estas acciones. ¿Cómo se presentan los casos de violencia? ¿Se toman en cuenta todas las formas de violencia? ¿Hay una visión reduccionista del problema? ¿Qué tipo de justicia se busca? Estas son algunas de las preguntas.
Leslie Lemus
Ya hemos visto que la petición de reparación también puede convertirse en una especie de política femenina; en esta versión, las mujeres, que se suponen todas igualmente víctimas de la sociedad masculina, se dirigen a ésta en busca de reparación. La respuesta suele ser positiva; la sociedad no tiene mayor dificultad para reconocer que las mujeres son víctimas de un daño, si bien se reserva luego el derecho de decidir según sus propios criterios el modo de reparación, con lo cual el juego puede prolongarse hasta el infinito. Por nuestras relaciones, sabemos muy bien que la petición es tan indeterminada, el sentimiento de daño tan profundo, que no puede haber satisfacción posible, a no ser que consista precisamente en tener derecho a la permanente recriminación.
El affidamiento (1993) Debate Feminista No. 7, pp. 288-291
Las feministas llegamos a un consenso: las violencias de género existen y están presentes en todos los espacios de la vida y se expresan de distintas maneras. Sin embargo, predomina una perspectiva que iguala las experiencias. La visión dominante, cuya mejor representación está en el movimiento #MeToo y sus derivados, presenta narrativas comunes para la mayoría de los casos. ¿Qué implicaciones tiene abordar y denunciar la violencia así?
Las luchas feministas son numerosas y han cambiado. No podemos referirnos a un único feminismo sino a varios. Llama la atención que vivimos una coyuntura inédita: cada vez más mujeres se asumen feministas. Un hito generacional que celebramos. También es un momento histórico de exacerbada violencia en todas las escalas. Esta coincidencia quizá no sea casualidad y es motivo de reflexión.
La lucha contra las violencias de género es una de las banderas centrales de los feminismos contemporáneos. El movimiento es tan diverso como las posibilidades de analizar el problema. Sin embargo, ha ganado un peso mayor una mirada reduccionista del problema.
Las agraviadas están rompiendo el silencio. Con ello, se construye un relato en el que diversos actos o comportamientos de violencia simbólica, psicológica, económica, física y sexual –desde la condescendencia masculina o mansplaining hasta violaciones sexuales y femicidios– se reducen a la idea de acoso sexual.
Obviar lo particular y los grados de las violencias nos lleva a construir explicaciones unívocas sobra su origen y causas. Tal es el caso de la categoría agresor, que se está presentando como un concepto homogéneo y sin diferencias. De hecho, en muchos testimonios es mi agresor, epítome de la noción dialéctica hegeliana del amo-esclavo: el dominado hace al dominante, y viceversa.
Luego, los sucesos que se dieron en una relación, que suelen ser cambiantes y deben entenderse en su contexto, acaban esencializados en identidades inmutables. Las denuncias son individualistas y se hacen desde las nociones del yo, como víctima, y tú o él, como agresor.
Los testimonios describen, pero no explican ni cuestionan la indefensión de las víctimas. Algunas expresiones como «no sabía», «no supe qué hacer», «tuve miedo de decir no» son frecuentes. Además, expresan la renuncia de actuar frente a la agresión, es decir, quienes denuncian son víctimas de violencia, pero raras veces narran lo que hicieron frente a ella –se es objeto de violencia, raras veces sujeto de acción–. También es llamativo que a los únicos a los que se les atribuye la potencialidad de la violencia es a seres masculinos (con pene).
Las denuncias también defienden el anonimato de quien acusa bajo la excusa de que no existen condiciones de seguridad para denunciar. Se convierten en catarsis con emociones desbordadas y sin dirección clara, moralmente habilitadas por el sentimiento de injusticia. Luego, el reclamo de justicia busca castigar, cancelar, anular y desaparecer al agresor.
De fondo: mujerismo y sororidad
¿Qué está de fondo en esta mirada reduccionista de las violencias? En general, una forma de hacer política relacionada con lo más conservador de la sociedad. En particular, la actualización de fundamentalismos que se disfrazan con lenguaje progresista.
El debate entre distintas posturas que disputan quiénes son los sujetos políticos del feminismo es antiguo. Durante un tiempo seguimos la tradición de Simone de Beauvoir en la que el género es una construcción social: La mujer no nace, sino que se hace en la sociedad y la cultura. Más tarde, a partir de Judith Butler, hubo una explicación radical que nos decía que el sexo no era algo natural e inalterable.
Por eso sorprende el retorno de posturas biologicistas que caricaturizan la biología para decir quién es hombre y mujer y a partir de ahí cómo son sus comportamientos. Estos argumentos tienden a igualar la experiencia de todas las mujeres y a negar la existencia de personas con identidades sexo-genéricas distintas al binario femenino-masculino, como las personas trans, por ejemplo.
Una de las consecuencias de este razonamiento ha sido la casi inadvertida reificación de roles y estereotipos de género. Por ejemplo, atribuir comportamientos violentos y agresivos a hombres y no violentos y pasivos a mujeres.
Este esencialismo de género viene acompañado de la sororidad como un reclamo para que todas las mujeres sean incondicionales entre sí. Es un término que comparte con el de fraternidad –supuestamente masculino–la exigencia de hermandad, es decir, lazos de solidaridad y reciprocidad incuestionables porque son familia.
Este valor es el fundamento de la consigna «hermana, yo te creo», que, más allá del noble propósito de ofrecer escucha y confianza para quienes denuncian, se ha tornado en un dogma de fe. De tal manera que la sola creencia, o la decisión de creer en algo o alguien, se convierte en parámetro de verdad. Esto es similar al pensamiento religioso.
Preguntas para abrir horizontes
¿Qué perdemos de vista? Varias cosas. Olvidamos nuestro propio punto ciego: nuestro lugar de enunciación. Adoptamos un discurso universalista que pretende describir a todas las mujeres a partir de experiencias singulares. Muchas de las denuncias vienen de espacios de privilegio –universidades, círculos de producción artística, organizaciones, espacios de activismo político, etc.–. Las han planteado feministas que, en teoría, poseen herramientas para interpretar, confrontar y sortear estas violencias más allá de la indefensión aprendida.
Luego, se ignora la experiencia de otras mujeres cuyas vidas transcurren no sólo bajo el asedio de la violencia machista, sino que también acumulan desventajas económicas, políticas, sociales, culturales y de discriminación étnico racial, entre otras. Es más, ¿quienes deciden actuar así se han preguntado si otras mujeres, que viven formas extremas de violencia, se sienten identificadas con su discurso? ¿O esta práctica las repele tanto que renunciarán a denunciar su situación, pedir apoyo para romper esos círculos o acudir a instancias que les garanticen protección de sus derechos?
Otro aspecto que se pierde de vista es el carácter social de las violencias. Estas son una de las tantas formas de ejercer el poder, por tanto, solo ocurren cuando las personas se relacionan y no son atributos de ciertos sujetos, en este caso, de los hombres. Y, como señala Rita Segato, la violencia sexual «no es una práctica exclusiva de los hombres ni son siempre las mujeres quienes la padecen».
Además, las violencias ocurren en contextos concretos que contienen las claves para comprenderlas y con estas denuncias se obvian. Ejemplo de ello es la conexión que existe entre el incremento de las violencias de género y contra las mujeres y los procesos de despojo, depredación y expoliación que caracterizan el este momento histórico actual del proceso de acumulación capitalista.
También debe señalarse que los actos violentos ocurren frente a los ojos de toda la sociedad. Sin embargo, parece que reducimos el problema a unos cuantos chivos expiatorios que deberán pagar por toda la violencia patriarcal que nos antecede y nos rodea. Pero ¿qué hay de la responsabilidad colectiva? Y no debe soslayarse una omisión frecuente: hablar de nuestras violencias, de las que ejercemos, pero también de las formas en que participamos en esos entramados de poder porque compartimos patrones de socialización con quienes señalamos.
Luego, sobre la forma de reclamar justicia y cómo la entendemos, deben considerarse varias cuestiones. Por un lado, el anonimato al señalar una agresión. ¿Para qué? Quienes acusan y son acusados o acusadas suelen conocerse. Entonces, las denuncias públicas parecen tener como único propósito el escarnio colectivo y la condena sin debido proceso. En este sentido, recordemos que los fueros especiales son típicos de los regímenes autoritarios y fascistas.
Con respecto a lo que se considera justicia, se ha demostrado la inefectividad del punitivismo, es decir, el castigo para resolver los agravios. Angela Davis y Elizabeth Berstein han planteado que bajo esta lógica quienes son castigados (aislados, aprisionados y condenados al ostracismo) con frecuencia son los que no pueden defenderse (incluso si son inocentes). Además, olvidamos la noción de justicia restaurativa, centrada en reparar el daño y reconstruir los lazos sociales.
La avasallante lógica denuncista pasa por alto sus efectos. Por una parte, los agresores –reales o supuestos–pueden retraerse, pero su respuesta oscila entre la culpa o la exacerbación de su comportamiento violento. El efecto es el mismo: se cierra la conversación, la posibilidad de reflexión y la auténtica revisión de sí mismos. Por otra parte, al hiperindividualizar y masculinizar el imaginario de quiénes son los violentos, se pasa llevando por delante a los círculos sociales de los acusados, incluyendo a otras mujeres. Éstas -madres, parejas, hermanas, amigas, etc.-, al tener un vínculo de afecto, se ven forzadas a reproducir el rol de cuidadoras y realizar todo el trabajo de contención que requieren las circunstancias. Es decir, no cambiamos nada en realidad, pues se hace cargar con los costos a otras.
En una reciente conversación sobre los retos políticos de algunos feminismos actuales, Marta Lamas plantea tres ideas: La primera es que para la acción política no necesitamos un nuevo esquema de pactos como el patriarcal, sino alianzas en las que sea posible el encuentro y el disenso. Las mujeres no necesitamos amarnos o hermanarnos entre nosotras, sino reconocer que nos necesitamos para cambiar el sistema que reproduce desigualdades.
La segunda es que debemos profundizar la consigna que dice que lo personal es político. Es necesario reinterpretarla para que nos invite a encontrar lo común de nuestras experiencias con las de otras y otros, no hacer una imputación universalista de nuestro sufrimiento individual.
La tercera es que, si el propósito es la emancipación humana, las alianzas políticas que hagamos deben alcanzar a otros sujetos y a otras luchas que van más allá de las nuestras. Este me parece un horizonte más fructífero para replantearnos las luchas feministas contemporáneas.